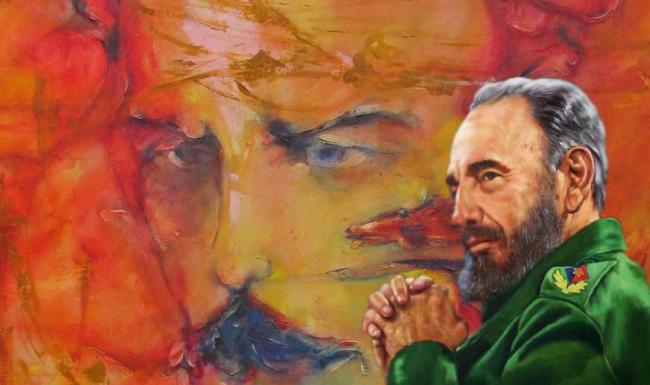Para Michel Pérez Acosta
El poeta, además de poeta, era activista. En ambas cosas le iba la vida. A fin de cuentas se trataba de la más peligrosa de las artes.
—¡Sangre! —gritó a los pasajeros que entraban y salían de la estación.
Agitaba el folleto, una colección titulada Sangre, hacia la multitud que a esa hora de la mañana se movía presurosa.
El poeta no tenía editor. No lo necesitaba. Y, aunque disponía de un blog, prefería el contacto con sus potenciales lectores. Gente de carne y hueso sensibles con las causas justas. De eso se trataba: de ver el rostro de los transeúntes. No de cifras de likes. O de la complacencia de amigos virtuales.
—¡Sangre!
El hoodie y la mochila con el nombre impreso de la alta casa de estudios la delataban. La muchacha pasó junto a él.
—¿Qué es la vida sin poesía?
La estudiante siguió su camino sin inmutarse.
El activista pregonaba. Daba vueltas alrededor del montoncito de copias y de la cajita usada para depositar el dinero de las ventas. Sangre, según los estándares de la economía política, poseía un gran valor condesado en la cantidad de trabajo abstracto empleado en su creación. En cambio, su valor de uso y su impacto pasaban de dudosos. Aun así, la poesía era lucha. Callejera.
En acto de pura agitación llevaba días intentando vender su obra. La flamante recopilación de cantos destinados a sacudir al pueblo que ahora circulaba deprisa.
—¡Las cadenas son invisibles! ¡Nos merecemos algo mejor!
Nada sucedía. Al cabo de una hora de fatigosa publicidad, el torrente humano se le antojó un imparable carnaval de aturdidos consumidores. Repitió varias veces la última imagen.
Entre grito y grito reparó en un hombre recostado a la baranda que protegía la entrada a la rampa de embarque. Este no dejaba de observarlo. Le hizo un mohín de saludo moviendo el poemario.
El desconocido avanzó hacia él. Tomó uno de los folletos. Escrutó las páginas con el ceño fruncido.
—¿Necesitas trabajo? ?preguntó y puso el poemario a su lugar.
El poeta lo miró desconfiado. Conocía a los agentes empleadores de su calaña. Siempre a la caza de gente necesitada fáciles de explotar.
—¿Has estado en algún matadero de pollos?
—Ni mato ni como animales.
El agente sonrió condescendiente.
—Es un trabajo como otro cualquiera, siempre hay una primera vez.
El poeta meneó la cabeza con fastidio.
—No necesito un empleo, acaso no lo ve, estoy trabajando.
El agente asintió.
—Claro que me doy cuenta, pero en el matadero tendría más oportunidades, matar pollos no es lo que era antes. Apenas se enteran, un pinchacito y adiós.
El activista hizo una mueca. Iba a comenzar con sus pregones cuando el agente se fijó en sus manos.
—Le aseguro que sería un destazador insuperable, se nota de solo mirarle las manos. Allá ganaría buen dinero.
La multitud continuaba su paso. Los lectores se escurrían.
—Por favor, déjeme trabajar.
—El único inconveniente tiene que ver con usted —dijo con aire de complicidad—. Me refiero a la sangre. Que, por lo que veo, no parece molestarle.
La de sus versos no era sangre de aves troceadas, era fluido raigal del hombre que subsistía en el gran degolladero que era la sociedad, pensó, y la imagen también le satisfizo.
—¡Sangre! —voceó el poeta, y el empleador comprendió que no había nada que hacer.
Antes de marcharse dejó caer su tarjeta en la cajita: "Jimeno Caicedo. Pollos felices. Boulevard Mc Donald, 2500".
El activista retomó su gestión con nuevos bríos.
Atraída por el anuncio una mujer se acercó.
—Me gusta su estilo. ¿Es usted mormón?
El poeta la observó un instante. A pesar de la pregunta nada de su aspecto físico, ni de su atuendo, revelaba algún tipo de desequilibrio.
—No, señora, no soy mormón —respondió armándose de paciencia—. Solo intento hacer llegar mi poemario a la gente. Vale siete dólares y hago descuento del 10% a las personas jubiladas.
Ahora fue la mujer quien lo escudriñó con curiosidad.
—Siempre sucede, cada vez que no comprendo algo tiene que ver con los mormones.
—Nada de mormones, es simple: el mundo necesita un cambio.
Las palabras del poeta le parecieron el colmo del engreimiento.
—Seguro le da vergüenza decir que tiene dos o tres esposas.
Sin saber por qué el activista tomó la tarjeta del agente y se la entregó a la mujer.
Como si acabase de recibir un obsequio divino le dio vueltas entre sus dedos.
—Pollos…, qué coraje, al menos alguien es feliz en este mundo cruel —dijo y se alejó hacia la rampa con una expresión beatífica estampada en el rostro.
—¡Nos matan, hermanos! —aulló el activista— ¡En todas partes nos asesinan de muchas maneras! ¡Usted y yo podemos cambiarlo, nadie más!
Su cruzada era un trabajo duro.
Después de varios minutos de agresiva propaganda se dio un respiro y acabó su vaso de té. El efecto de la infusión tibia, ligeramente amarga, le devolvió cierta fe en sus semejantes.
Arrojó el envase en el tacho de basura reciclable.
Entonces apareció Batman.
Enfundado en un traje de látex negro, lustroso, se plantó delante de la multitud con los brazos en jarra al acecho del mal. Su medio rostro dejaba ver una sonrisa de anuncio dental. Con un enérgico ademán se cubrió la cara con la capa por un segundo. Era un movimiento elegante, natural. De esos que se esperan de los superhéroes.
El poeta contempló al hombre-murciélago.
Batman auscultó a los que pasaban detrás de la máscara. Dio nuevos pases de capa y comenzó la empresa de colonización.
Al primer niño siguieron otros. El superhéroe cargaba a los más pequeños entre sus fornidos brazos. Los disparos de los flashes de los teléfonos no cesaban. Los billetes se juntaban. Si alguien podía hacer algo bueno por la gente, ese era él: ¡Batman!
Se imaginó vendiendo su obra disfrazado de príncipe de Wakanda y sintió un escalofrío.
Ante el triste, y fructífero, espectáculo el activista recogió su abrigo y se marchó de la estación.
Afuera la tormenta arremetía contra la ciudad. Se guardó los folletos entre el sweater y la camisa y se abrió paso en medio de la ventisca. La nieve le golpeaba el rostro semejante a pequeños y vertiginosos cuchillos. El viento y los remolinos le impedían avanzar. Pasó frente a un café. El sitio había quebrado. Un cartel anunciaba la venta del local. Todo era sensible a la compraventa. Todo. Menos su poesía.
El vendaval arreció. Necesitaba meterse en algún sitio. A duras penas anduvo por la acera solitaria. Hasta que decidió entrar en la primera puerta abierta al público que vio. Pasado el lobby se encontró en un salón en el que había más de una decena de personas.
Se deshizo de los guantes y el abrigo y se sentó en uno de los últimos bancos. Sus cantos estaban a salvo. Solo quedaba esperar a que disminuyera la borrasca.
El ambiente era de sala de espera de una clínica o laboratorio. Desde los altavoces llamaron a alguien. Una mujer se puso de pie y despareció tras una puerta.
Un hombre de unos cuarenta años ocupó la esquina opuesta del banco y lo saludó sonriente. El activista notó que llevaba un tubo de vidrio vacío y que su parecido con Bob Marley era asombroso.
En la pared derecha del salón había un mural alusivo a los triunfos de la medicina. Una profusa cantidad de microscopios, fragmentos del genoma humano, estetoscopios, frascos y jeringuillas flotaban en la nada como planetas condenados a la búsqueda de un sol alrededor del cual orbitar. El poeta miró el gran fresco y meneó la cabeza de un lado a otro.
—Las farmacéuticas —masculló bajito.
Bob Marley sonrió de nuevo y se desplazó hacia el poeta.
—Necesito orine —dijo exhibiendo sus dientes amarillentos, disparejos.
No había dudas, le hablaba a él, a nadie más.
—Solo un poco, hermano.
El activista parpadeó. El mundo enloquecía. Bastaba hurgar cualquier pliegue de la realidad.
El altavoz hizo dos nuevas llamadas.
—No es que prefiera el orine ajeno, pero mis riñones no andan bien, tengo piedras y la creatinina demasiado alta.
Era la tercera vez que repetía el muestreo requerido para el estudio clínico. Pagaban cinco mil dólares por exponer el cuerpo a un nuevo ansiolítico. Un estacazo a la ansiedad: hora de dormir como un bebé (¡y sin efectos secundarios!), según la guía del ensayo.
—Y de pronto la maldita creatinina.
El poeta no sabía qué responderle.
—Si necesita un trabajo, hay un lugar que está de moda, un empleo limpio —dijo y le contó del agente Jimeno Caicedo.
El asunto del matadero no era su prioridad. El tubo vacío hablaba por sí solo.
Bob Marley se extendió en sus lamentos. Su vida no era fácil. Sus malditos riñones. La familia era un desastre. El dinero volvería a escapársele. Era una conversación lamentable. Pero de qué otra cosa podría hablar un candidato a conejillo de indias.
Bob Marley jugueteaba con el tubo. De repente el poeta tuvo una idea. No de las que provocan grandes cataclismos. Sino de las que bastan para sacar a flote las malas horas de la poesía.
—Si me compras dos poemarios, te doy mi orine —propuso enseñándole la carpeta—. 15 dólares cada uno. Son originales hechos a mano.
Bob Marley, que jamás había escuchado aquella palabra, lo miró desconfiado. 30 dólares por la mercancía que fuera era un atraco a su bolsillo.
—¡Usted está loco! Los poemarios en Walmart son mucho más baratos —mintió, aunque en el fondo le intrigaba que en los supermercados vendieran libros—. Por 20 dólares te llevas cuatro. Lo he visto con mis propios ojos, hermano.
—Ha dado el clavo: cuatro poemarios por 20 dólares, esa es la enfermedad del capitalismo vender lo que sea, al por mayor. Imagínese la calidad de esos libros.
El altavoz requirió a un nuevo paciente. Bob Marley y el poeta sintieron que el tiempo se acortaba.
—Bueno, si no le gustan, y conserva el ticket, los puede devolver, es como cualquier producto.
Las palabras del candidato a rata de laboratorio lo tocaron en su fibra más íntima y comprometida.
—Hermano, nos están matando y tú lo sabes —dijo en un rapto de sinceridad—. Sangre es lo más demoledor que se ha escrito contra el racismo. La poesía de vuelta a las trincheras. Me darás la razón.
El hombre se revolvió encima del banco. Su cuerpo denotaba tensión y escepticismo. Miró angustiado al poeta.
—Si no te interesa la poesía, míralo como una inversión: dinero, mercancía, dinero incrementado. Es la jodida fórmula que mantiene viva a las compañías. ¿Trato?
El conjuro tuvo el efecto de una descarga eléctrica en el cerebro del otro.
Sí, era un trato justo. Se dirigieron al baño y cada uno se encerró en un váter.
Al poeta la micción involuntaria no se le daba como la poesía.
—¿Qué pasa? —preguntó el otro detrás del tabique.
El activista hizo un nuevo esfuerzo. Los músculos de la parte baja del abdomen se tensaron. Y, en un intento de que el fluido del que dependía brotara, Bob Marley comenzó a leer en voz alta. Al azar. Justo el poema titulado "Sangre". Una oda a un joven baleado en un callejón, lejos de los aros de básquetbol.
Montreal, junio-julio de 2021
Francisco García González nació en Caimito, en 1963. Sus últimos libros publicados son los libros de cuentos La cosa humana (Oriente, Santiago de Cuba, 2010), Todos los cuentos de amor (Letras Cubanas, La Habana, 2010), la novela Antes de la aurora (Linkgua, Miami, 2012) y el libro de cuentos Nostalgia represiva (Casa Vacía, Virginia, 2020).