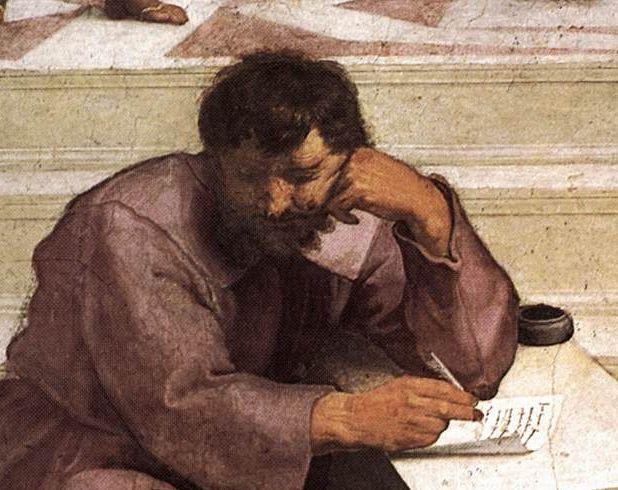Llevaba caftán negro, lamparones, tenía cerquillo,
me hacía bucles gruesos
con el buclero de madera
que traía escondido entre
las faldas, me hacía sentir
amorfo: en los tirabuzones
colocaba unas esmeraldas,
gotas de piedra relucientes,
pretendía que yo reluciera,
me encerraba en mi cuarto,
el primero a la izquierda por
el pasillo, me llegaba el olor
de la cocina, la grasa
perfumada de los sefarditas:
la gruesa grasa (schmaltz)
de los ashkenazis, frituras
de papa y calabaza: leía
libros prohibidos, sicalípticos,
vestía el piyama gris listado
con rayas negras, olía a
crematorio, a la derrota
interminable de los pueblos.
Quien gana pierde. Llevaba
ropa chuchera en los
entresueños, pantalón
dril cien empercudido,
llavero, la leontina de
la clase media, en el
bolsillo izquierdo del
chaleco, guardaba un
monedero repujado
de cuero repleto de
monedas de baja
fracción: del oro
cobres, el cobre lo
concreto de los pocos
medios que había,
raídos, en casa. Toda
una historia de judíos
y la diáspora enclenque
de los hijos de Dios.
Tocaban a la tarde el
shofar, y del cuerno
surgían negras hormigas
cabezonas, despuntaban,
caían al suelo y de
inmediato se lanzaban,
vaya arrojo el de las
hormigas recién nacidas,
arrastraban élitros, migajas,
aserrín de harina endurecido,
febril mortaja las guiaba a
sus hormigueros.
¿Y a todas estas, yo? Echado con catorce años
cumplidos me iba a caminar
entre guardarrayas,
plantaciones de tabaco,
flor de cañabrava, lirios
vestales, el aroma del
fondo de las albercas,
a la vista nelumbos,
Dios es loto: Schweig
still. No decirlo todo ni
ponerlo de manifiesto,
somos un pueblo
reducido a conseguir
a duras penas un
respiro de veinte años
para mercar. Y transferir
unas prietas monedas a
bancos de países
protectores, se sabe
que en cualquier
momento habrá que
irse a Canadá. A Suecia
o Dinamarca. Acabar
a orillas del Mar de
Noruega, la mira
puesta cada vez más
lejos del Jordán.
Desmantelar la
piedra del Muro de
los Lamentos, recrear
Jerusalén, cúpulas y
morir para encontrarnos
en la Jerusalén Celeste.
¿Y Praga? ¿París o La
Habana? ¿De nuevo?
Qué pocas ganas tuve
de una infancia.
Vine a morir a un Estado pantanoso, ciudadanos
de derecha más brutos
que un arado, eran de
la nación, a pies juntillas
dedicados a servir a
mandamases cenagosos
por unos pesos que a
nadie sacan de apuros,
de mañana el monedero
lleno de piastras, rublos,
cobres, de regreso
volvían vacíos. Traían
un pan viejo a casa,
salchichón corroído,
fruta pasada, de la
carne qué asomaba,
de la carne qué gruñía.
No salía del cuarto
estuviera donde
estuviera, Filadelfia
cuna de la libertad,
o mi mano (no me
sueltes la mano)
guiando mis pasos,
bastón colgado del
hombro derecho,
por campos de
abedul (ella) uvas
caletas a la orilla
de ultramar (yo): y
tres ausencias, no
las nombro. No
nombro a mi madre
por su apellido de
nacimiento, nombre
de pila, madre de la
madre del otro Dios.
Tanto Dios. Tanto
monta, monta tanto,
cuánto Dios. Y cuántas
despedidas. Al norte
coníferas, en zonas
templadas plantas
barbadas (guajacas)
zonas al sur terraza
y sillón de madera,
me sentaba a la
sombra a leer una
vez más y última
Jueces. A mi
izquierda cantaban
en hebreo, yo lo
repetía imitando
sus ritmos y
movimientos
perpetuos en
castellano.
José Kozer nació en La Habana, en 1940. Autor de una extensa obra poética, recibió en 2013 el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Para celebrar sus 80 años, Ediciones Rialta ha publicado un volumen de sus ensayos, Cartas de Hallandale (Querétaro, 2020), la edición bilingüe de su poemario Carece de causa (traducción al inglés de Peter Boyle, Querétaro, 2020) y una entrevista de Gerardo Fernández Fe: José Kozer. tajante y definitivo (Querétaro, 2020). Este poema pertenece a un libro inédito.