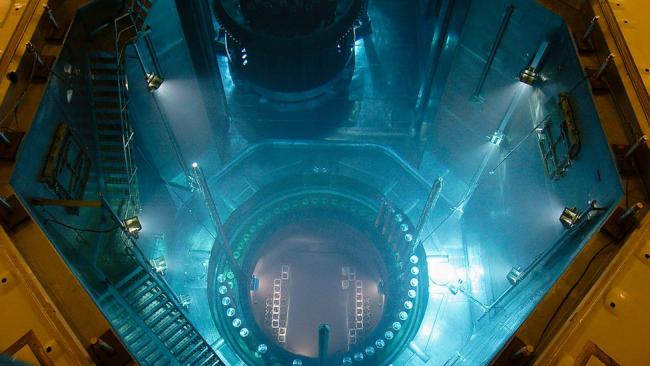Para Elizabeth Martín
Afuera llueve.
En la acera un anciano se cubre la cabeza con un periódico.
Isabel mira tus senos con disimulo. Sus ojos denotan desespero. La ansiedad que tal vez provoque su trabajo. Fuma, expulsa el humo hacia arriba. Apaga el cigarro en el cenicero que ha improvisado con una caja de fósforos vacía como si en ello le fuera la vida. Sabes que ahora hablará de ella. Te abanicas. No es el calor. Es esta mujer, lo que ha llevado que sus vidas se crucen.
El camarero se mueve entre las mesas.
—Los que se van piensan que una vive aquí detenida en el tiempo.
—Yo no pienso nada de lo que pasa aquí —dices, sus ojos escrutan los tuyos—. Trabajo me costó.
Isabel mira su teléfono.
El movimiento del abanico hace sonar las campanitas de tus pulseras.
—Tú sabes por qué me dedico a esto.
—Ni idea.
Isabel bebe. Se limpia los labios con involuntaria sensualidad. Adviertes que sus manos son finas y cuidadas. Alrededor de sus labios asoman pequeñas arrugas.
—La que vivía conmigo se echó un amante —cuenta distante—. Un tipo ahí. Me enteré porque le cogí un poema que ella le había escrito, tuvimos una pelea y prometió que no se iban a ver más.
Isabel calla ladeando la cabeza.
¿Por qué me persigue la gente descentrada? Deseas recordarle que este encuentro no pasa de una casualidad y por eso sobra cualquier historia. Después del servicio jamás volverán a verse. Solo quieres que reciba la llamada.
—No soportaste que no te escribiera ese poema —intentas fingir un aire burlón que no logras.
Isabel medita un instante.
—Eso, y que la penetrara hasta hacerla escribir —sonríe con dejadez—. El tipo le estaba dando algo que yo no podía ofrecerle.
"¡Dios mío, el país de la siguaraya!" Se te escapa una mueca de desagrado.
—Pero ella te prometió que lo dejaría, ¿no?
—Después me envenenaron. El plan era quedarse con la casa, los electrodomésticos, los blúmeres, todo lo que necesita una puta asesina para ser feliz en este país.
Isabel deja en vilo su historia, consulta el teléfono.
Una muerte refinada, de serie policiaca, te gustaría decirle, ya que sobrevivió para contarlo.
Isabel enciende otro cigarro. Inhala el humo despacio con ese dejo de sabiduría de los fumadores de raza. Sus ojos se detienen en tus manos. Cambia la vista hacia el mural de motivos gastronómicos detrás de la barra. Tiempo de callar, de beber, de contar…
—Cuando Mireya me vio vomitando y revolcándome empezó a gritar —dice, cala duro, la ceniza se alarga en la punta del cigarro—. Entonces vinieron los vecinos de arriba y soltó lo que me había hecho.
¿Habrá desaparecido el tiempo en que las mujeres se incendiaban por los hombres o quemaban a otras mujeres por los mismos hombres? Evocas aquellas sobrevivientes que exhibían en el torso y el cuello las huellas de crueles y pobres tragedias.
—Le faltó papaya porque no es ni la mitad de tortillera que yo. ¡Que se pudran en la cárcel!
La ceniza sigue alargándose en el cigarro. Te das cuenta de que, por un momento, has dejado de pensar en el motivo de tu viaje. No importa que Isabel hable de los sitios colindantes a la muerte.
Se ilumina la pantalla del teléfono. La mujer lo chequea. No es la llamada que esperan.
—Salí del hospital y dejé el almacén y mírame aquí. Tú eres mi doliente número 83.
Ha dicho doliente, un adjetivo que da un toque místico a su trabajo. Y sí, tiene razón, a la gente aquí les pasan cosas, no importa que su trote sea en el lugar. Pero tú, ¿corres hacia delante?
Cesa la llovizna. Una mujer y un niño con un globo entran a la cafetería.
En el momento en que vas a preguntarle qué decía el poema, Isabel recibe otra llamada. Se lleva el teléfono al oído: "Sí, vamos para allá".
—Era Santana, el hombre del que te hablé.
Salen. En la calle escuchan la explosión del globo.
El sol comienza a asomar entre las nubes. Sobrepasan el pórtico del cementerio. Caminan entre las hileras de tumbas y pequeños panteones. Dos mujeres limpian una lápida, retiran las flores marchitas.
—Necrófilas —murmura Isabel—. Las peores son las de Colón, casi viven en el cementerio.
Desde que recibiste la llamada de Antonio te consume la cercanía de este instante. Fue él quien la acompañó hasta el final. "Ahora tienes que ocuparte tú." En esa llamada te habló de Isabel: han pasado dos años, ella puede arreglarlo. Sientes un leve mareo, te detienes. Apoyas tu mano en uno de los árboles que flanquean la avenida. Isabel presiona tu hombro.
—Es una prueba…, por eso te he estado hablando de otras cosas. Sé que mi vida no te importa.
Tomas aire decidida. Echan a andar otra vez. Al final, junto a la puerta del osario, hay un hombre recostado. Apenas sientes tus pasos en el asfalto. Tu cuerpo tiembla. Suda.
—Este es Santana.
Estrechas la mano callosa. El hombre inclina la cabeza.
—Es duro, pero no hay de otra —dice e Isabel asiente—. Vete si quieres, no hace falta que te quedes.
—No, está bien…
Santana extiende el certificado: un cadáver son muchas páginas, la burocracia que intenta organizar el dolor postmortem. Reparas en el verde recién lavado de las hojas, en el zumbido de los insectos y el canto de un pájaro entre las ramas, en el trabajo obstinado de la naturaleza.
—Vamos, estoy lista.
Entran a la caseta. En medio, encima de una mesa de concreto, hay un ataúd abierto. Dentro, entre girones de tela y la madera carcomida por la humedad, los bichos y la oscuridad, descansan los restos de tu madre. Isabel te toma del brazo.
—Es ella —asegura Santana—. Aquí no pasa como en Colón que los sepultureros son unos delincuentes y la gente saquea las tumbas buscando joyas o huesos para hacer brujería.
Escuchas y tu mente desanda lejos, cuando la carne cubría estos huesos y eras una niña que jugaba a peinar a su madre y pedías probarte sus vestidos, usar sus perfumes. Una sacudida recorre tu cuerpo. Te desases de la mano de Isabel. Miras las cuencas vacías, reconoces la dentadura.
Santana se retira.
—¡Hazlo!
Das unos pasos atrás. Isabel se pone los guantes. Ordena sus herramientas junto a la caja. Derrama talco sobre el esqueleto. Le das la espalda.
Crujidos. El rastro hacia el polvo. Los despojos dejan de ser unidad indivisible.
Tu madre y tú caminan bajo los árboles del zoológico. Nadie mira al viejo tigre. La bestia echada al fondo de la jaula lame y mordisquea un hueso pelado, reluciente. Sales de la caseta. Afuera es un vacío donde se mueven las ramas y canta el mismo pájaro y zumban los mismos insectos.
Isabel viene hacia ti, aún tiene los guates puestos.
—Ya está, Santana la pondrá en el osario.
Se sostienen la mirada. La tuya es ausente, la de Isabel insondable como un anuncio de final sin salvación.
—Si quieres te puedo recitar el poema que mi mujer le escribió a su amante, me lo sé de memoria.
Montreal. Octubre, 2018
Francisco García González nació en Caimito, en 1963. Sus últimos libros publicados son los libros de cuentos La cosa humana (Oriente, Santiago de Cuba, 2010), Todos los cuentos de amor (Letras Cubanas, La Habana, 2010) y la novela Antes de la aurora (Linkgua, Miami, 2012). Este cuento pertenece al libro Nostalgia represiva (Casa Vacía, Virginia, 2020).