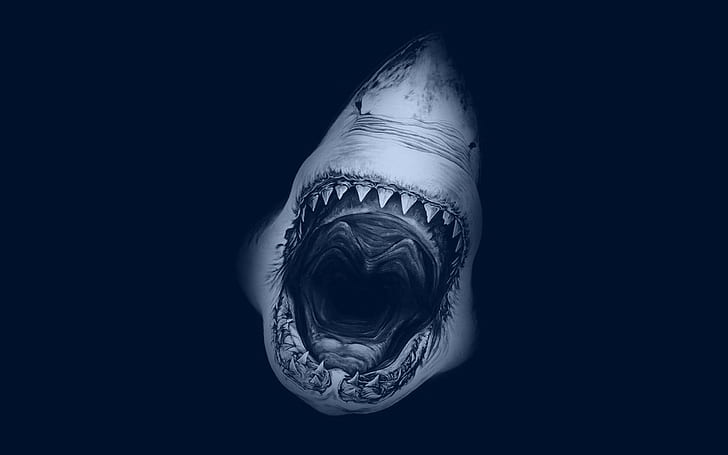Hacia las dos de la madrugada sale al portal, el piso cubierto por una resbaladiza capa de salitre. En la mano derecha una frazada mugrienta con que secar el escalón donde se sentará frente al Malecón habanero. En la mano izquierda un vaso de ron para acompañar algo que contempla con extrema curiosidad. ¿Qué es lo que contempla Cisneros? La avenida está desolada, los faroles públicos apagados, la casona de la esquina de K en total penumbra, los muchos que allí viven, callados, por fin silenciados sus equipos de música, sus perros de pelea.
Cisneros parece el único ser vivo de la cuadra, él, y los guardias de dentro y fuera de una dependencia de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, en la esquina de J.
Se sienta, short raído, sandalias gastadas, sin camisa. El vaso sube del piso a su boca.
Un tipo joven cruza la avenida, pregunta la hora. Cisneros no sabe qué decir, aventura una probable, el tipo joven da las gracias y se dirige hacia la calle K, pero vuelve sobre sus pasos. ¿Dónde está la funeraria de Calzada?, pregunta. Cisneros se relame, carraspea, a cuadra y media, le indica, tomando a la derecha y subiendo por K. El tipo joven comenta que la madrugada es mala hora para morir. Cisneros recuerda poemas enteros sobre la noche y la muerte.
Un conocido que le dio un infarto fulminante, dice el tipo joven, yo paro más allá, en Prado, un sótano para palestinos, no tan agradable como esta casa. Cisneros lo invita a tomar un trago, el tipo joven acepta.
Las luces del estudio están encendidas, son suficientes para alumbrar el pasillo, la saleta de la derecha, el salón de la izquierda. Cisneros indica a su invitado que siga hasta el lugar más iluminado, se sientan, llenan los vasos, brindan por lo que no se expresa. Cisneros trata de explicar la presencia de una gran torta de cal y cemento que ha caído en el pasillo: una decantación del hogar de sus sueños, afirma. El tipo joven achaca el accidente al salitre. Pregunta al anfitrión si es pintor, este niega con la cabeza; nada de eso, dice, solo llego a escritor. A su alrededor miles de libros a punto de caer de aquellas estanterías vencidas por el tiempo.
Una casa atiborrada de cuadros y libros, inmensa para una sola persona, aireada por el viento marino. En la saleta de la derecha los muebles de principios del XX, maltratados, rodeando una mesa central de caoba y mármol rosado. En un costado, pegado a la ventana, otro librero circular con la poesía cubana. Sobre la mesa el cenicero firmado por Amelia Peláez.
El salón de la izquierda es más amplio, con sus ventanales cerrados desde hace años, vidrios mugrientos por la sal. Sobresale el aparador clásico de madera preciosa, con una base de mármol negro y espejo que ha perdido el azogue en algunas partes, además de un bargueño recientemente reparado.
Dos puertas correderas cierran totalmente este espacio. Dentro se ubican dos sofás y tres sillas tapizadas con una tela gruesa de un verde opaco con floripondios dorados.
El tipo joven habla del cementerio marino de los cubanos. A Cisneros se le ilumina el rostro, eso siempre ocurre cuando la euforia del alcohol comienza a subir. Le gustaría dar su opinión, pero prefiere callar, no sabe con quién está tratando.
—Por esta parte no se tiran, dice Cisneros, señalando el trozo de Malecón frente a su casa.
—Me he pasado estas últimas tres semanas pensando si me tiro o no, comenta el tipo joven. No es difícil, llegas a 70, 34, 16, La Puntilla, siempre hay un espacio para ti, te invitan a remar.
—Viajar con desconocidos es más complicado, apunta Cisneros.
—Tienes razón, dice el tipo joven, lo sé por El Brujo, vivió con nosotros en el hueco de Prado.
—Hay muchas anécdotas, asegura Cisneros.
—El Brujo preparó la balsa con unos amigos, como todo está autorizado, no embarajas, la gente te ayuda, te conviertes en un héroe casero.
—Ridículo y morboso, afirma Cisneros.
—Quizás, sonríe el tipo más joven.
—Trágico y morboso, insiste Cisneros.
—Prepararon todo en un tallercito de mecánica de autos de Buena Vista. Salieron a las once de la mañana hacia la costa, recorrieron las calles, a su paso fueron vitoreados por la multitud.
—Ilusión y alucinación en el gran caldero.
—Resulta que cuando llegaron a la costa de 70 se apendejaron, nadie quiso echar al agua aquel artefacto de bidones y llantas infladas. Un trabajo de ingeniería digno de un museo.
—Un día se abrirá ese museo.
—No sé para qué. O sí sé, si fuera yo exhibiría los artefactos flotantes y luego los quemaría, un crematorio marino.
—El mar no se quema.
—Sobre todo los que se ahogan o se los tragan los tiburones.
—Lo dicho, el cementerio marino.
—El Brujo estuvo en ese cementerio.
—¿Cómo?
—Finalmente tiraron el artefacto al mar, se balanceó con armonía, buena sincronía entre bidones y llantas, pero no se montaron. ¡Aquello había costado un dineral! El Brujo trató de embullarlos, pero el pánico estaba declarado. De pronto salía otro artefacto, invitaron al Brujo a que se incorporara, así lo hizo.
—Su oportunidad.
—Se pusieron a remar fuerte, llevaban lo necesario para orientarse, comer y beber. Como en la milla 36 la balsa comenzó a hacer agua. Se levantó un blancón fuerte que dijo: "Señores, llevamos mucho peso", eran como ocho, se dirigió al Brujo: "Socio, tienes que tirarte, esto no aguanta más". El Brujo trató de convencerlos, pero el blancón con la ayuda de los otros lo lanzó al mar.
Cisneros se refirió al tipo joven como alguien que sabía contar.
—Cuenta El Brujo que se vio de pronto en medio del mar, todavía era de día, se dijo: "voy a morir", pero decidió nadar hacia la supuesta orilla, no porque pensara salvarse, todo lo contrario, esperaba que se lo comieran los tiburones. Cuando cayó la noche se aterró, lloró sin parar. Fue la noche más larga de su vida. A veces flotaba para recuperar fuerzas, no sintió hambre ni sed.
Cisneros fue al baño, prendió un tabaco. De vuelta trajo una cántara con hielo.
—Nadaba y flotaba, pero al amanecer descubrió algunas luces, pensó por primera vez que tenía posibilidades. Vio algo que parecía una tabla, fue a aguantarse de ella, pero era un niño muerto envuelto en una bolsa de plástico atado a la madera, un recién nacido.
—¡Qué horror!
—Por poco se ahoga de la impresión, se agarró a la tabla, el niño muerto se hundió. Se topó con otra balsa y preguntó a cuánto estaba de la orilla, le respondieron que a unas diez millas, lo invitaron a subir, dijo que no iba con ellos a ningún lugar.
—Nunca segundas partes fueron buenas.
—Finalmente salió por Alamar. Se desplomó en los arrecifes, lo auxiliaron, lo llevaron al hospital, estuvo ingresado varios días.
Efraín Rodríguez Santana nació en Santiago de Cuba, en 1953. Poeta y novelista, sus dos últimas novelas publicadas son La cinta métrica (Espuela de Plata, Sevilla, 2011) y la recién aparecida Mi último viaje en Lada (Espuela de Plata, Sevilla, 2021), a la cual pertenecen estos fragmentos.